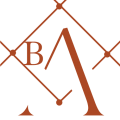por Cristina Sacristán
¿Cómo se demostraba la locura en las salas de justicia en el siglo XIX? De entrada, vienen a la memoria dos casos muy famosos separados en el tiempo donde jueces y médicos intervinieron para esclarecer el estado mental de los acusados: el de Pierre Rivière, un joven que en 1835 degolló a su madre, a su hermana y a su hermano en un pequeño pueblo del norte francés, ampliamente estudiado por Michel Foucault, y el del filósofo Louis Althusser, que en 1980 estranguló a su esposa en la habitación conyugal de su apartamento en París mientras le daba un masaje en el cuello. En la prisión, Rivière redactó un largo escrito donde explicó las razones que lo llevaron a planear y cometer el triple crimen, hecho que desconcertó a los magistrados. También Althusser dio a la luz una reflexión muy personal escrita tras ser declarado inimputable, donde narró lo sucedido, pero sobre todo las consecuencias de haberle negado el derecho a ser culpable bajo una condición jurídica que lo anuló como sujeto y le impidió rendir cuentas de sus actos.
Menos conocidos son los juicios de incapacidad, pensados para quienes carecían de la capacidad para gobernar su vida y administrar sus bienes, un procedimiento quen culminaba con la designación de un tutor encargado de cuidar del incapaz, de la gestión patrimonial y de sustituir la toma de decisiones de aquellos que aparentemente la habían perdido. En esa zona de exclusión prevista por el derecho se encontró un connotado abogado y político mexicano, Felipe Raigosa, cuando en 1873 su mujer, Manuela Moncada, solicitó su interdicción por enajenación mental. La extraña sentencia lo declaró parcialmente loco precisamente por su capacidad para razonar: no se le retiró el derecho a ejercer su profesión si litigaba por terceros, pero quedó impedido para defenderse por sí mismo en los tribunales; no perdió la patria potestad, pero se le prohibió vivir bajo el mismo techo que su mujer y sus hijos; y, desde luego, quedó completamente marginado de la administración del patrimonio familiar en una jugada que, básicamente, eliminó las funciones de control que la ley asignaba al cabeza de familia y las transfirió de facto a su esposa, en franca oposición a las directrices del liberalismo de esa época.
Esta curiosa sentencia se alcanzó tras un litigio que contó con una veintena de informes médicos, el veredicto de tres instancias judiciales y cuatro largos años donde dos familias de la élite se confrontaron: los Moncada, descendientes de la antigua nobleza mexicana, y los Raigosa, ejemplo de movilidad social y protagonistas de la vida política de mediados de siglo. Pero más allá de los intereses patrimoniales en disputa, la motivación típica en los casos de interdicción, el proceso muestra las estrategias corporativas de una familia poderosa para imponerse sobre el sistema de tutela liberal que pretendió limitar la intervención de los parientes. Estrechamente vigilado por la prensa, que denunció el uso siniestro de la justicia, el juicio planteó el desafío de si una persona que razonaba podía estar loca y merecía por ello, perder el ejercicio de sus derechos civiles. Entretanto, para enfrentar un fallo que restringió muy severamente la dirección de su vida y arrasó con su reputación pública, Raigosa levantó un sistema de defensas desde su experiencia psicótica que lo llevó a forjarse una nueva identidad a partir del disfrute de una serie de derechos que no eran los modernos derechos civiles consagrados por el orden constitucional, sino derechos tradicionales que arraigaban en el Antiguo Régimen. Una auténtica “locura jurídica”.
Para saber más, se puede consultar el libro El ruido y el velo. Perder los derechos civiles en el México liberal. El caso Raigosa, 1872-1879. México, Instituto Mora/Fondo de Cultura Económica 2024.