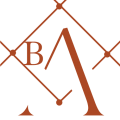por Alberto Del Castillo Troncoso
“La historia dice: ‘así fueron las cosas’, mientras que la novela propone en cambio: ‘así pudieron ser’…”, señala el escritor tanto en algunas de entrevistas como en varios de sus libros. Sin embargo, hay distintos ejemplos de pleitos famosos sostenidos entre los historiadores con explicaciones muy distintas y hasta opuestas sobre los procesos sociales y, a veces, sobre los mismos episodios, mientras que, por otro lado, hay novelas que nos acercan de manera distinta al mundo de la microhistoria, planteando ángulos y puntos de partida claves para comprender un hecho histórico que ha escapado a la vista de los especialistas, que nos permite apreciarlo con otra densidad.
Se trata de una mirada alterna, construida sobre otras bases y distintos parámetros. Dos ejemplos famosos son la novela de García Márquez “El general en su laberinto” que narra la última semana de vida de Simón Bolivar y que enloqueció a la Academia de Historiadores en Colombia, que le cuestionaron sus fuentes, y su objetividad, y la más reciente obra de Mario Vargas Llosa, “Tiempos recios”, que nos permite repensar el golpe de estado contra Arbens en la Guatemala de 1954 como el inicio de un lamentable período de golpes militares en América Latina a cargo de la CIA, que costó la vida o el exilio a decenas de miles de seres humanos y canceló las opciones democráticas durante varias décadas en casi todo el continente.
Es muy significativo resaltar la importancia del horizonte del presente en el caso del análisis de este tipo de relatos. Una lectura entre líneas nos permite acercarnos a algunos de los miradores desde los cuales cada escritor se acerca al pasado, incluso si se trata de episodios de la historia reciente.
El vendedor de silencio, la obra más reciente de Serna, recupera la visión de los engranajes del poder característicos de la dictadura sexenal que gobernó al país y relata detalles importantes de su época de oro en los años sesenta y setenta, en particular sobre el modus operandi de la corrupción y las leyes no escritas del sistema, esto es, una zona no visible del régimen, como la autocensura y la extorsión, que nos habla más de un país que todos los discursos de los políticos juntos.
El género de la novela se ha consolidado en las últimas décadas como una de las fuentes para la investigación. El problema para los historiadores es plantearle a este tipo de textos las preguntas pertinentes, las cuales no giran alrededor de la exactitud de los datos, sino del tipo de conjeturas y argumentos desarrollados a lo largo del texto y su cotejo con otras fuentes documentales, para fortalecer análisis mucho más complejos que permitan la elaboración de una interpretación más amplia y profunda de los hechos.
Este es el caso del trabajo de Enrique Serna, con obras literarias que resultarían impensables sin una rigurosa investigación histórica, pero que al mismo tiempo replantean el trabajo de los historiadores en lo más preciado de su oficio, lo cual reside no en la recopilación de datos, sino en la elaboración de interpretaciones densas en el sentido geertziano, aquellas que se acercan a procesos históricos que no pueden entenderse a partir de una simple revisión de los hechos, sino que requieren de la intervención de la imaginación, en el más amplio de los sentidos.